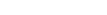La AFA, el mercado de capitales y el mercado de los sentimientos
10/12/2025 | 14:56Redacción Cadena 3

Hay algo que vuelve una y otra vez en la discusión sobre la AFA, los clubes y su manera de administrar dinero ajeno: la distancia abismal entre el dueño real y el dueño legal. Y es esa brecha —no otra— la que habilita que aparezcan empresas satélites, consultoras amigas, intermediarios milagrosos y operadores todoterreno que, bajo mil excusas, terminan vaciando patrimonios que no les pertenecen. La nueva investigación judicial que se abre sobre Sur Finanzas y otros engranajes del ecosistema del fútbol argentino no es una rareza: es apenas un ejemplo más de un mecanismo que en la Argentina se repite en decenas de ámbitos.
Todos conocemos la escena: vas a un ministerio a pedir dólares baratos para importar y aparece, casualmente, un “grupo de expertos” que te pueden acelerar la gestión. O necesitás que te incluyan en un régimen de promoción industrial y te señalan a una consultora “especializada” en ese trámite. Nada es gratis: siempre hay comisiones, retornos, rutas paralelas por donde circula la verdadera recaudación. Lo mismo puede ocurrir en empresas privadas, cooperativas, mutuales, fundaciones, ONG's. Y, por supuesto, en los clubes de fútbol, que se declaran sin fines de lucro pero están rodeados de millonarios.
La clave es entender que, en los clubes, los socios son —en teoría— los dueños. Pero no funcionan como tales. No tienen herramientas de control parecidas a las de los accionistas de una empresa privada. No pueden influir directamente en un directorio, ni armar grupos de representación, ni hacer auditorías significativas. En los hechos, es como si los dueños de una compañía se fueran a su casa y dejaran al gerente manejando todo sin supervisión. Sabemos cómo termina eso: contrataciones cruzadas entre familiares, campañas publicitarias direccionadas, comisiones excesivas, negocios que se pagan de más para que unos pocos repartan el excedente entre sí.
Por eso es inútil creer que la solución está en aumentar los controles burocráticos. Imaginar inspectores revisando si un club gastó demasiado en remises o en taxis aéreos es directamente una utopía. ¿Quién podría determinar qué gasto es justificable y cuál no? ¿Quién podría auditar cada factura, cada contrato, cada movimiento? Sería una tarea infinita e imposible.
El verdadero control, el que sí funciona en el mundo, es el que establece una correlación clara entre el dueño formal y el dueño real. Y ese vínculo, en las organizaciones complejas, solo se logra cuando existe un mecanismo externo que protege la fe pública. El mercado de capitales —nos guste o no— es uno de esos mecanismos probados. Empresas que cotizan en bolsa están sometidas no solo a auditorías estrictas de organismos como la Comisión Nacional de Valores, sino también al escrutinio brutal del mercado: si una compañía es vaciada desde adentro, la acción cae, no reparte dividendos y nadie invierte en ella. Y cuando nadie invierte, el negocio se derrumba.
Ahí está la diferencia. No es magia ni moralidad. Es un sistema de incentivos y castigos: si una empresa rinde, su acción sube; si alguien se la come desde adentro, el precio se desploma. Esa transparencia, esa relación directa entre el desempeño y el valor, es lo que faltaría replicar —de alguna manera— en el universo del fútbol.
Y aquí aparece la discusión sobre las sociedades anónimas deportivas. No porque la idea sea "mercantilizar los sentimientos", como suelen repetirse los eslóganes, sino porque se intenta buscar una figura capaz de impedir que una camarilla —amparada en la pasión, en la hinchada o en la excusa del amor por la camiseta— termine apropiándose del club y utilizándolo para hacer negocios privados. Cuando un grupo compra un jugador por encima de su valor real, todos saben que el excedente se reparte entre directivos, representantes, técnicos, jugadores. Y la pérdida patrimonial, como siempre, la sufren los dueños legales: los socios.
En otras palabras: alguien se apropia del negocio y alguien paga la cuenta.
No sé si la sociedad anónima es la solución definitiva, ni si la respuesta está en copiar el mercado de capitales. Pero lo que sí está claro es que el modelo actual ya no garantiza que los dueños reales —la masa social— sigan siéndolo. Y mientras la estructura permita testaferros de los sentimientos, los clubes seguirán siendo vulnerables a los vaciamientos prolijos, silenciosos y hasta celebrados en nombre de la pasión.
Si queremos proteger lo que decimos amar, tendremos que encontrar un mecanismo que vuelva a unir propiedad con control. En las empresas funciona. En los clubes, todavía no.