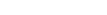La oreja de Trump, la mirada de León XIV y el castillo de André Rieu
El periodismo no está en riesgo porque existan máquinas que informen: peligra cuando deja de estar, de mirar y de atravesar el mundo con el cuerpo.
31/12/2025 | 14:53Redacción Cadena 3
En una comida familiar —esas ceremonias hermosas donde se mezcla el vitel toné con la metafísica y la sobremesa con la contabilidad— alguien preguntó, con la tranquilidad con la que se pregunta si conviene plazo fijo o dólares, si los periodistas no estábamos preocupados por la Inteligencia Artificial. La frase venía con sentencia incorporada: ya prácticamente mató al periodismo.
Lo dijo un contador: y eso le daba a la observación un estatuto raro. No era un tuit. Era un balance. Y sin saberlo estaba repitiendo, en versión sobremesa, una idea de Yuval Noah Harari. Porque Harari describió el nuevo miedo contemporáneo con una imagen simple: la sensación de que la inteligencia —que era nuestra última trinchera— también puede tercerizarse.
Así se arma la lista, que es casi un inventario de oficina: abogados, jueces, burócratas, analistas financieros, agentes de seguros, médicos generalistas de diagnóstico estándar, radiólogos, periodistas de noticias rutinarias, redactores informativos, correctores, traductores, docentes de enseñanza repetitiva, tutores académicos básicos, asesores fiscales, gestores de datos, operadores de call center, planificadores logísticos, programadores junior, analistas de riesgo, escribanos, consultores legales estándar… y toda esa fauna de escritorio que uno cree imprescindible hasta que aparece una pantalla que no se cansa.
La pregunta, en realidad, no era sobre máquinas. Era sobre presencia.
Byung-Chul Han, en No-cosas, dice —con esa forma suya de sonar a diagnóstico clínico del alma contemporánea— que vivimos rodeados de información, pero cada vez más lejos de la experiencia. Que la comunicación digital transmite, pero no acontece; informa, pero no encarna. Es decir: el mundo nos llega en forma de dato, pero no nos pasa.
Y si el periodismo se vuelve solo tránsito de datos —si se vuelve una cinta transportadora de contenido, un duplicador de lo ya dicho, un espejo que refleja espejos— entonces sí: la IA no es la que lo mata. Lo que lo mata es la renuncia del periodismo a producir presencia. Dicho de otra manera: la IA no reemplaza al periodista, reemplaza al periodista que ya no va a ningún lado.
Este año, por ocote —como diría al aire mi amigo Chema Forte, a quien el pasaporte le concede una indulgencia lingüística que a los locales nos está vedada— o por obstinación, me tocó estar en tres lugares donde la información era abundante, sí, pero donde lo decisivo no era lo que se sabía, sino lo que se veía. Ahí, en esos lugares, el periodismo no era un resumen: era un cuerpo.
Era, si hiciera falta decirlo así, periodismo-presencia. Ese cuerpo, claro, no es solo físico: también está hecho de lenguaje, de memoria, de formación. Porque estar no es solo llegar; es poder leer lo que sucede.
Y lo de estar, vale lo mismo en el Vaticano que en un concejo deliberante de pueblo, una asamblea vecinal o un festival barrial: el periodismo empieza cuando uno se queda a ver qué pasa. Así se trabaja, desde hace años, en Cadena 3.
I. Roma: el funeral del papa Francisco y el instante previo a que alguien deje de ser cardenal
Roma, esos días, no era Roma: era una sola fila. Una serpiente humana que se estiraba y se doblaba y volvía a estirarse como si el duelo fuera una forma urbana del tráfico. La plaza de San Pedro tenía esa mezcla de perfume caro y sudor humilde que solo se produce cuando se juntan jefes de Estado y peregrinos con mochila, diplomáticos con pin y monjas con zapatillas gastadas. El mundo, por una vez, estaba físicamente apretado en un mismo lugar.
Se puede leer que hubo más de 200 mil personas. Se puede escribir "multitudinario". Se puede repetir "histórico". Pero lo que no entra en el dato es el modo en que una multitud respira: esa respiración común, compacta, que convierte el aire en algo espeso. Tampoco entra en el dato el sonido de los pasos cuando una multitud se calla a la vez. No hay algoritmo que te devuelva ese silencio. Porque no es ausencia de sonido: es una presencia distinta.
El féretro era simple. Eso también se puede decir. Pero la simplicidad no es una palabra: es un efecto. El ataúd bajo, sin la teatralidad de un catafalco elevado, obligaba a mirar hacia abajo. Y mirar hacia abajo, en el Vaticano, es casi una revolución.
Había signos de cuerpo —de cuerpo muerto— que la pantalla suele suavizar. En vivo, la fragilidad no se estetiza. La piel tiene una verdad que no necesita definición 4K. El rostro sereno no era una imagen: era un límite. Y en las manos —manos unidas, rosario simple— estaba el anillo de plata: esa obstinación de sobriedad que en Francisco era política, teología y carácter, todo junto.
Después vino Santa María la Mayor. El traslado por Roma: la ciudad eterna haciendo de pasillo, nosotros viéndolo pasar por última vez a Bergoglio en un papamóvil barato. Allí, otra vez, el dato no alcanza. Porque lo decisivo no era "que Francisco fue sepultado fuera del Vaticano" sino dónde quedaba ese fuera: cerca de Termini, en una geografía donde conviven inmigrantes, vendedores nocturnos, el desorden habitual de los márgenes. Ese lugar decía lo mismo que dijo Bergoglio durante años, pero sin micrófono: si hay que elegir dónde descansar, mejor cerca de los que nunca descansan.

Y hubo, sobre todo, una escena que ningún resumen puede fabricar: los cardenales yendo a la tumba, antes del cónclave. Ahí, uno puede saber que "el futuro papa estaba presente". Pero otra cosa es estar con una cámara levantada, entre periodistas que piden un gesto mínimo —un saludo, una mirada, una señal humana— y ver que Robert Prevost, todavía cardenal, es de los pocos que se toma el trabajo de saludarnos.
Eso: tomarse el trabajo.
No es una noticia; es un indicio. En ese gesto, en esa decisión de responderle a una cámara, había una forma de autoridad. No la de quien ocupa el espacio, sino la de quien lo ordena. Y cuando al día siguiente —ya elegido— volvió a la tumba de Francisco, esa imagen circuló por el mundo. Pero el momento más raro y más verdadero fue el anterior: el instante en que no era todavía León XIV, y sin embargo ya estaba ahí, mirando como miran los que miden el mundo antes de hablar.

Cuando tuve la oportunidad de verlo a pocos metros, no fue la altura u otra característica física lo que me quedó, sino la quietud. La gestualidad mínima. El ritmo pausado, la mirada sostenida, profunda, sin presión. Esa manera de hacer del silencio una herramienta y no un bache.
Eso no lo hace un comunicado. Eso no lo hace un prompt.
El periodismo, ahí, fue estar para ver cómo alguien todavía no era quien iba a ser.
II. Washington: el Cabinet Room, la Coca-Cola y el hélix superior del pabellón auricular derecho
La Casa Blanca tiene un olor. Y ese olor —mezcla de madera pulida, perfume caro, limpieza institucional y una cosa más que no sé distinguir— es una forma de poder. Afuera, ardillas cruzaban Pennsylvania Avenue como si el mundo no fuera a interrumpirlas jamás. Adentro, el Servicio Secreto se movía con esa naturalidad de quien aprendió a ser invisible. Hay lugares donde la seguridad no se ve; se siente. Como una temperatura.
La escena es conocida: Trump y Milei, reunión bilateral, fotos, titulares. Pero si uno estuvo ahí, el recuerdo no es "la reunión": es el protocolo que te desarma. Te sacan el pasaporte. Te hacen probar la cámara para verificar que dispara fotos y no otra cosa. La ansiedad se habla en todos los idiomas. Un periodista argento me confesó que vio un tutorial de YouTube para aprender a hacerse el nudo de la corbata. Eso también es geopolítica, aunque no salga en los cables.

El Cabinet Room o Sala del Gabinete es un museo en funcionamiento. Un cuarto que mira al Jardín de las Rosas, con molduras neoclásicas, la chimenea flanqueada por bustos de Washington y Franklin, el cuadro de la firma de la Independencia como si la nación estuviera siempre firmándose de nuevo. La mesa elíptica de caoba: larga como una idea de imperio. La silla del presidente, cinco centímetros más alta que las del resto, con el rótulo "THE PRESIDENT", como si el poder necesitara recordarse a sí mismo quién manda.
Los nombres de los participantes, impresos al lado de cada plato. La porcelana con borde dorado. El menú: ensalada cítrica, carne asada, postre de vainilla. Todos con vaso de agua. Todos menos Trump, que tenía uno de Coca-Cola. Ese detalle —mínimo, doméstico— decía más que muchos discursos: en el corazón del poder global, el hombre más observado del planeta insistía en su costumbre más plebeya. Como si la Coca-Cola fuera, también, una bandera.
Y entonces pasó lo que no se entiende del todo por streaming: el cuerpo.
Trump es alto y ancho. No tan corpulento, pero ocupante del espacio. Entra y el cuerpo va primero. Se inclina levemente hacia adelante, como cuando alguien se acerca no para decir algo confidencial, sino para volverlo inevitable. Gesticula con movimientos cortos, martillados. Su sonrisa no siempre llega a los ojos. Habla rápido, entrecortado, construye impactos, no párrafos. El tono es más bajo de lo que se espera: no grita; amenaza hablando normal.
En medio de ese monólogo —52 minutos donde el mundo se convirtió en su jardín privado: Ucrania, Medio Oriente, China, Venezuela, la economía, todo mezclado como si fuera una ensalada de poder— soltó la frase fósforo: "Si el presidente no gana… no vamos a ser generosos con Argentina". Y uno podía imaginar, ahí mismo, cómo esa frase viajaba a salas de trading, a despachos de campaña, a oficinas del Banco Central, a chats de dirigentes y periodistas. Una frase pronunciada en un cuarto con molduras, capaz de cambiar el clima de un país.
Pero lo que me quedó grabado no fue esa frase: fue la oreja.
En un momento, mientras Trump se dirigía a Milei, me quedé mirando la pequeña cicatriz en el hélix superior del pabellón auricular derecho. Ese lugar exacto donde una bala rozó la historia. Y pensé —con esa crueldad que tiene la imaginación cuando la realidad es demasiado fuerte— en una foto estilo Volver al Futuro, con personajes desvaneciéndose si el disparo hubiera sido un milímetro más preciso. Pensé en Medio Oriente. Pensé en la crisis financiera argentina previa a las elecciones legislativas. Pensé en cómo el mundo, que se cree sólido, depende a veces de un cartílago.
Eso no es un dato. Eso es una experiencia de vulnerabilidad en el centro del poder.
Y después pasó algo todavía más ridículo y más revelador: Trump me miró. Primero me registró. Después asintió con la cabeza ante mi arqueamiento de cejas, como diciendo: te vi. Y cuando respondió tres preguntas mirándome a los ojos durante unos minutos, sentí esa adrenalina de lo improbable: yo, periodista argentino con pasado en Moscú y en un barrio sin asfalto de Córdoba, preguntándole al presidente de Estados Unidos sobre Argentina, sobre Ucrania y sobre China, y recibiendo una respuesta con contacto visual, en esa sala donde la historia se sienta a almorzar.

La IA puede resumir esa escena. Puede enumerar objetos del Cabinet Room. Puede incluso simular el tono de Trump. Pero no puede reproducir el momento exacto en que un tipo te mira y vos sentís que, por un instante, el poder tiene pupilas.
Eso —esa descarga física— también es periodismo.
III. Maastricht: el MECC, las sillas plásticas y un castillo donde desayunó D’Artagnan
Maastricht queda lejos de Córdoba: más de once mil kilómetros. En la lógica de la comunicación digital, esa distancia se resuelve con una llamada. En la lógica de Byung-Chul Han, no: la distancia también es parte de la verdad.
El show de Navidad de André Rieu no es "un concierto": es una industria de emoción. El MECC, el centro de convenciones local, enorme, con sectores de piso y tribunas, usa sillas plásticas —detalle anti-glam que, sin embargo, define el tipo de experiencia: masiva, logística, real— y pantallas gigantes a ambos lados del escenario porque nadie puede verlo todo con sus propios ojos en un recinto así. Tres horas de música con intervalo de veinte minutos: la duración real de un rito. Y antes, la posibilidad de reservar mesa en un bar dentro del predio: la música como jornada completa, como excursión emocional.
La escenografía es monumental: arcos, guirnaldas, árbol integrado, candelabros colgando sobre la audiencia, un cuento invernal construido para que la música no suene sola sino acompañada por atmósfera. Las instrumentistas con vestidos largos en colores vivos, los trajes formales, la coreografía de parejas: una Europa navideña hecha espectáculo.
Y sin embargo, lo mejor no pasó en el escenario. Pasó cuando se vació.
Fui invitado al backstage y ahí se desarmó el mito: músicos ya de entrecasa, sin rangos, sin protocolo. André Rieu mezclándose entre ellos como uno más. Ese tipo de horizontalidad que no se anuncia: se practica. Pierre, su hijo, apareciendo con una pila de libros bajo el brazo y firmando ejemplares en distintos idiomas para regalárselos a los músicos. No como marketing sino como gesto de familia. Y en ese clima —platos que pasan, mesas largas, conversaciones cruzadas— me regaló uno dedicado para mis hijas. Afuera, la noche fría, la lluvia. Adentro, la música convertida en mesa común.
Eso no entra en el encuadre oficial. Eso no está en el press kit. Eso no lo hace un algoritmo.

Al día siguiente, el castillo: Huis De Torentjes, "la casa de las torrecitas", en Sint Pieter. Un edificio con historia y leyenda: la versión popular dice que D’Artagnan, el verdadero personaje histórico, desayunó ahí antes de morir durante el sitio de Maastricht. Lo importante no es si la leyenda es exacta. Lo importante es el tipo de lugar donde la leyenda se siente posible. Porque hay casas que no son casas: son relatos.
Adentro, el castillo tiene una organización que te cuenta una vida: pisos superiores montados como oficinas donde trabaja gente —unas veinte personas—, la planta baja preparada para recibir visitantes y grabaciones. Salas con chimeneas auténticas, paletas cálidas, mobiliario barroco, cortinas de seda brillantes, retratos de André y Marjorie, su esposa, jóvenes, una pintura hecha por Pierre. Afuera, el patio con fuente, la orangerie "a la francesa" que mandó a construir, el gusto por el pan de oro, la idea de casa-museo con objetos de violín por todos lados. Y esa obsesión por las flores: hay más flores afuera que adentro. Un detalle que no explica nada y, al mismo tiempo, explica todo.
Y estaba él.
En persona, André Rieu impone más que en YouTube: alto, aunque no gigante, espalda recta, pecho abierto. Las manos grandes y expresivas, como si siguiera marcando compases incluso cuando habla. Sostiene el contacto visual más de lo habitual. Habla lento y claro, con pausas naturales; baja el volumen para que el otro se acerque. Humor seco, sutil: media sonrisa, espera tu reacción, recién ahí remata. Cambia de idioma con naturalidad. No mira el teléfono. Parece obvio, pero hoy es rarísimo.
Y, sobre todo, tiene un tipo de hospitalidad que se nota en el cuerpo: te hace sentir invitado, no recibido. Esa diferencia —mínima, decisiva— es experiencia pura: algo que te pasa, no algo que te cuentan.

Ahí, en esa conversación, dijo algo sobre la IA que me interesa por el contraste: útil para técnica o medicina, incapaz de hacer música verdadera porque la música tiene corazón. Se puede discutir esa afirmación. Lo que no se puede discutir es la escena en que alguien lo dice mirándote a los ojos, en su casa, rodeado de su mundo. Ahí entendés que hay frases que son tesis, sí, pero también son gestos.
La defensa
Vuelvo a la pregunta de la comida familiar: ¿mató la IA al periodismo? No. La pregunta nunca fue sobre máquinas, sino sobre presencia.
Puede reemplazar tareas. Puede automatizar lo rutinario. Puede redactar una nota de agenda. Puede traducir, corregir, ordenar, sugerir títulos, ayudarte a pensar. En mi caso, ayudó —y bastante—: sería hipócrita negarlo.
Pero hay algo que no puede: estar. Estar de verdad. Estar cuando pasan cosas que todavía no son noticia.
No puede oler la Casa Blanca. No puede sentir la respiración de una multitud en San Pedro. No puede percibir la densidad de un silencio cuando el humo todavía no es blanco. No puede registrar la autoridad de un hombre que gobierna desde la calma ni la intimidación de otro que ocupa el espacio como estrategia. No puede pensar en la fragilidad del mundo mirando una cicatriz en un hélix. No puede sentarse a una mesa de backstage donde el artista se mezcla con los músicos sin protocolo. No puede notar que las sillas son plásticas —y que ese detalle cambia el tono de la experiencia— ni entender por qué un vaso de Coca-Cola en el Cabinet Room dice tanto como un discurso.
La IA trabaja con información. El periodismo, cuando vale, trabaja con experiencia.
Por eso, frente a la inmaterialidad, el periodismo de calidad aparece como un acto de resistencia: viajar, estar en el lugar de los hechos, mirar a los ojos, interpelar, escuchar silencios, narrar lo vivido. Romper la pantalla no es un gesto nostálgico: es una decisión ética. Devolverle densidad al mundo, cuerpo a la palabra y experiencia a la información.
Donde la información circula sin dejar huella, el periodismo —si no quiere volverse una profesión más en la lista de los reemplazables— tiene que volver a producir presencia.
Y eso, por ahora, sigue siendo un trabajo de humanos: con piernas, con ojos, con un cuaderno mental lleno de detalles inútiles que, de pronto, son lo único importante.
Como la oreja. Como la mirada. Como un castillo donde la historia parece desayunar.